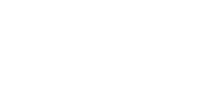Dra. Arq. Zuhra Sasa Marín
Directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (UCR)
Así como la arquitectura no es solo cuestión de materiales unidos bajo unos principios compositivos que crean edificaciones, de igual manera el espacio urbano trasciende el espacio entre edificaciones que contiene las vías de conexión.
La arquitectura, pero sobre todo el espacio urbano, no son actos neutros. Influyen en nuestro comportamiento y definen cómo se desarrolla nuestra vida en esos entornos construidos. La arquitectura funge como borde de eso que consideramos el espacio urbano, que, a su vez, está compuesto por espacio público y espacio privado. Todos estos componentes del entorno en donde nos encontramos, desarrollamos nuestras actividades productivas y obligatorias, así como todas aquellas otras actividades sociales que decidimos realizar, determinan y facilitan la movilidad y la estancia en el espacio público.
De esta manera y en el entendido de que el hacer ciudad no es un acto neutral, se debe considerar la heterogeneidad de las personas que componen la sociedad contemporánea: por edad, género, capacidad de movilidad, y especificidades culturales y socioeconómicas, entre otras.
Basados en esta premisa, y entendiendo las esferas productivas y reproductivas en las que se ha dividido el trabajo de las personas, es que debemos planificar y diseñar nuestras ciudades en busca de lograr espacios urbanos sin discriminación, que permitan su disfrute por parte de todas las capas sociales.
La evolución del espacio urbano no satisface a quienes lo habitan
Sennett (2014) nos recuerda que es el deseo de muchos vivir en ciudades seguras, con servicios públicos eficientes, una economía dinámica que permita estímulos culturales, y con una reducida división social, cultural y económica. No obstante, este deseo se enfrenta a una realidad en la que las ciudades han perdido el control sobre ellas mismas, y en la que las políticas que las operativizan generan cada vez mayor caos y división. En ese mismo sentido es que Lefebvre (2013) afirma que el espacio social, siendo un producto que cada sociedad genera, tiene una dicotomía, puesto que, por un lado, sirve como herramienta para la crítica, lucha e incluso cambio, y por otro lado funge como medio de control y de poder.
Así encontramos espacios urbanos como reflejo de la sociedad que los produce, cargados de imaginarios que los idealizan, les temen, los sufren, y —sobre todo— espacios urbanos que definen la manera en que nos relacionamos y desenvolvemos en nuestro diario transitar.
Entonces, al valorar nuestras ciudades centrales, encontraremos que ese espacio urbano producido —en específico el espacio físico— ha ido evolucionando al servicio del automóvil y de los modelos de desarrollo urbano definidos por el sector inmobiliario privado, que se ha centrado en expandir las ciudades, crear cada vez más barrios cerrados, y concentrar el sector terciario y secundario también en centros privados de uso público, dejando como huella la fragmentación de la ciudad, discontinuidad en los patrones de movilidad y zonas afectadas por la falta de vías de transporte público.
Este modelo de desarrollo urbano centrado en los intereses inmobiliarios sin considerar la afectación social ha imperado durante más de cien años en Costa Rica.
Parámetros de un modelo urbano inclusivo y beneficioso para todas las personas
Según Muxi et al. (2011), el urbanismo debería tener como meta el crear barrios inclusivos y diversos. Diseñados desde la diferencia que compone la sociedad, y posicionando en igualdad de condiciones a todas las demandas; sin falsa universalidad, pero considerando todas las diferencias para así tomar decisiones de diseño basadas en la naturaleza, tanto de las personas como de las funciones que tienen estas en su diario vivir y transitar por la ciudad.
La consideración del trabajo reproductivo es vital para la toma de decisiones sobre el espacio urbano y su diseño. La mayoría de las necesidades cotidianas pertenecen a esa esfera: la compra, la escuela, el juego y uso del tiempo libre, el cuido tanto de infantes como de personas mayores. Todas estas actividades necesitan un urbanismo de proximidad, bien conectado y dotado de espacios públicos de encuentro y recreación; ese urbanismo que le da importancia a las dos esferas del trabajo —la productiva y la reproductiva— y que reconoce las diferencias para suplir todas las demandas.
Ese urbanismo consciente de las diferencias sociales e incluso de las de la distribución del trabajo, centrado en las necesidades cotidianas de atención a las personas, es un urbanismo con perspectiva de género, donde los recorridos diarios se entretejen con los equipamientos necesarios, para lograr un uso eficiente del tiempo, a fin de proponer también criterios físicos al igual que sociales en la toma de decisiones respecto del diseño o intervención del espacio urbano. El cambio fundamental que propone el urbanismo con perspectiva de género es priorizar a las personas habitantes y sus necesidades (Muxi et al., 2011).
Otro de los puntos clave para lograr una ciudad consciente y respetuosa de sus habitantes es la continuidad y la conexión. El entretejer equipamientos y espacio público permite continuidades en la ciudad, la utilización de la dotación de espacios de recreación y encuentro, la movilidad peatonal priorizada con un tejido urbano multifuncional y la efectividad en la red de transporte público. Permite de igual manera la seguridad en todos los aspectos: zonas iluminadas, horizontes sin obstáculos (visibilidad y claridad) que no permitan el acecho o provoquen inseguridad. A este respecto, es importante recalcar que el reconocer las diferencias entre hombres y mujeres permite el desarrollo de entornos urbanos más seguros, considerando que la percepción de inseguridad es mayor en mujeres que en hombres en todo el mundo.
Nuestros entornos urbanos se han operado desde la segregación. Creamos cada vez más espacios cerrados e impenetrables para la mayor parte de nuestra sociedad, espacios de iguales que dan la espalda al resto de la sociedad. Estas áreas cerradas dentro de la trama urbana generan una discontinuidad que afecta a las personas en los barrios aledaños, incrementando los recorridos, entorpeciendo su movilidad, impactando también en la vialidad, las actividades económicas y en los espacios de recreación y de encuentro que se aíslan y subutilizan.
La relevancia de mirar la ciudad desde la diferencia es cada vez más clara; desde la perspectiva de género, nos obligamos a mirar el detalle social para poder tomar decisiones, desde políticas urbanas, definición de los recorridos no lineales del transporte público e inversión en espacios públicos de recreación y encuentro, hasta equipamientos barriales. El urbanismo de proximidad considera a las personas y sus diferencias, basado en el respeto mutuo y la búsqueda de la cohesión social. La producción del espacio urbano que contempla la diversidad social y sus esferas de tareas productiva y reproductiva aporta a la identidad urbana en su plano social y en el físico; aporta a la creación de una ciudad o un espacio urbano justo y equitativo.